Félix López/Andalucía
El 25 de diciembre de 1991 comenzó el primer gran apagón de Cuba. Han transcurrido 34 años, desde aquel infortunio del siglo pasado. Pero la historia es soberbia, cíclica, a veces cruel. De mi libro «Más se perdió en Cuba» desclasifico este trozo de crónica que es ahora mismo, en la oscuridad de los acontecimientos, como un déjà vu o un bumerán que vuelve para recordarnos que no por cambiar de caballo se gana una carrera.
(…)
—¿No sé de qué te asombras? Lo de Alemania se veía venir. Imagina que en tu propia casa levantas un muro y rompes a la familia en dos… ¿Lo puedes mantener por toda la vida?
—Yo no podría, pero mi padre sí —contestó Antonio sin pensarlo.
En los días que siguieron al derrumbe del Muro de Berlín no faltaron en la Facultad de Periodismo temas de actualidad para el debate. La vida comenzó a girar en torno a sucesos sobrevenidos que demolían símbolos y derribaban héroes de los pedestales. Cascada de acontecimientos. El socialismo, como predijo el padre de Mao, entró en la fase de derrumbe: la Revolución de Terciopelo depuso en una semana al gobierno comunista en Checoslovaquia; en Rumanía una revuelta popular violenta terminó con el linchamiento del presidente Nicolae Ceaucescu y su esposa Elena; en Polonia aterrizó en la presidencia el disidente Lech Walesa, empujado por el sindicato Solidaridad; mientras que en la Unión Soviética todas las repúblicas que componían el bloque, una por una, rompieron con Moscú.
El 25 de diciembre de 1991 Seriozha llamó al resto del piquete We are the world y prometió que él pagaría la fiesta de ese día. Estaba eufórico después de hablar por teléfono con su familia en Moscú. Mijaíl Gorbachov acababa de admitir en una alocución por televisión el fin de la URSS como gran potencia socialista. La bandera roja soviética fue arriada en el Palacio del Kremlin y media hora después se izó por primera vez el estandarte tricolor de Rusia… Frente al confuso tsunami de noticias, Antonio sintió la sensación de que Cuba acababa de quedar huérfana y se cuestionó si tenía sentido la celebración que proponía Seriozha. Este miércoles, día de Navidad, fue de mala gana al encuentro con sus amigos. En el camino se metió a la cabina del teléfono público y llamó a su padre a Camagüey. Tan pronto identificó el saludo del otro lado de la línea, se desahogó sin perder tiempo en sus habituales bromas y saludos.
—Viejo, tremendo el regalo de fin de año: la URSS ya no existe. ¿Y ahora qué vamos a hacer?
—Reinventarnos, no nos queda otra —respondió José Antonio.
—Mierda, eso nos pasó por vivir a la sombra de los soviéticos.
—Apostamos todo a un caballo y perdimos la carrera. Pero algo se le ocurrirá al Comandante.
—¿A Fidel? Mejor piensa tú qué podemos hacer en la familia para sobrevivir —le dijo Antonio antes de colgar.
—Celebra la Nochebuena como si fuese la última —se despidió el padre.
Esa tarde Antonio caminó como un zombi por las calles de La Habana. Le dolió ver las caras de susto y desasosiego de casi todos los que se cruzaban en su camino. Pensó que a lo mejor esta vez su padre sí tenía la razón y Fidel, reo de la relación de amor-dependencia con la Unión Soviética, rescataba a Cuba del barranco atroz al que la acababan de empujar. Pocas horas le bastaron para conocer la reacción del Comandante. Fidel comenzó por buscarle un nombre a la desintegración de la URSS: «Desmerengamiento». Palabra con dieciséis letras que Antonio no encontró en el diccionario de la RAE. Después, en un discurso cargado de metáforas, reconoció que el Che Guevara había sido el único comunista con ideas bien claras sobre los remotos orígenes de aquel merengue que se derretía como la nieve. El argentino, confesó Fidel, le advirtió alguna vez que el socialismo europeo estaba estancado… Por último, lanzó una alerta que puso a la gente los pelos de punta: «Ahora el enemigo ya no es la Unión Soviética, ahora el enemigo del imperialismo es Cuba y no nos vamos a rendir».
Antonio, en su ingenuidad, se visualizó vestido de miliciano bajo una lluvia de metralla. No imaginó que antes de ocurrir una confrontación bélica con los halcones gringos, el país sería devastado por una arrasadora crisis económica. Aprendió entonces que el hambre puede despertarse antes del amanecer. Los cronistas comenzaron a describir a Cuba como un lobo solitario. Los puertos se quedaron vacíos. Ya no llegaron más los súper tanqueros con petróleo, ni los barcos con alimentos, ni aviones con medicinas, ni el coñac, ni las municiones de guerra… El país apagado y la gente hambrienta. Las calles inundadas de bicicletas fabricadas en China. Pedalear en ellas hacia ninguna parte daba una sensación más dramática que el escepticismo de la izquierda caviar alrededor del mundo. Muy pronto las despensas de los hogares de la gente de a pie se convirtieron en depósitos de telarañas. Las universidades cerraron las aulas y los estudiantes se fueron a los campos a sembrar… A uno de los improvisados campamentos agrícolas fueron a parar los cinco de We are the world. Una presencia física que es en rigor más simbólica que productiva.
La Unión Soviética, que se esfumó del mapamundi, dejó a Cuba al pairo, como un barco abandonado a su suerte en el Caribe y a pocas millas de su enemigo histórico. ¿Hasta cuándo se puede resistir? ¿Quiénes están dispuestos a resistir? ¿Cómo vamos a resistir? ¿De qué vale resistir? El discurso político posicionó la resistencia como palabra clave y simbólica del debate. Antonio y sus amigos no podían evitar que esas preguntas desagradables fueran el centro de sus charlas existenciales.
—Al paso que vamos terminaremos con dos licenciaturas, una de periodismo y otra de resistencia —dijo Marcelo, recostado a la pendiente de un surco.
—O seremos supervivientes, pero no periodistas —especuló Antonio.
—Dejen de quejarse, aquí en Cuba estamos mucho mejor que en África —les consoló Jawara.
—Arroz no les va a faltar mientras exista la China comunista —bromeó Mao.
—Gracias Mao, pero de arroz no vive el hombre. Pídele a tu padre que añada barcos de pollo a la entrega solidaria —sugirió Antonio.
—Cojones, no sigan. Me recuerdan a mi madre, que ahora mismo inventa la rueda en su cocina —protestó Marcelo.
—Nuestros padres, los perdedores de esta historia. Treinta años de sacrificios para no ver la luz al final del túnel —se lamentó Antonio.
—Amigos, la única luz que veo está en el aeropuerto y conduce a Londres, a Madrid o Montreal —sugirió Seriozha.
—¿Nunca a Moscú? —le preguntó Antonio.
—Nunca. Rusia es hoy el lugar más incierto de la tierra —aseguró Seriozha.
Marcelo, que se cansó de escuchar los lamentos, quejas y planes de sus amigos, agarró la garrafa de agua y comenzó a tocar sobre su fondo una rumba desafinada. Bailó entre dos hileras de matas de plátano, mientras los demás rapeaban la canción de Frank Delgado: «Cuando se vaya la luz, mi negra/Nos vamos a desnudar/Temprano tiene su encanto/Como la gente en el campo/Lo malo es que sin agua y sin ventilador/Acabaremos pegajosos y sudados/Como en un maratón» … Era la letra aprendida en las largas noches de apagones. Los eléctricos y los del alma.
En una de aquellas veladas a la luz de un opaco farol chino, Antonio reconoció que lo único sabroso de la isla a oscuras era que se podía hacer el amor en cualquier parte. Bastó decirlo para que sus amigos comenzaran a contar experiencias de sexo extremo: sobre la hierba en los jardines de la fortaleza de La Cabaña, en el banco de un parque, en la parada de ómnibus, en la pestilente ribera del Río Almendares, en el bosque de la Avenida de los Presidentes, en el monumento a José Miguel Gómez, o sobre el muro del malecón de La Habana, convertido en el sofá más duro, largo y lujurioso del mundo… Allí recalaban con frecuencia para presenciar el declive del tiempo. Bastaba la botella de ron bueno o barato, acompañado por trovadores callejeros, pregones de maní tostado y las miradas atónitas de los turistas que espían con obstinada insistencia los relojes, como quien anticipa la hora final de una época.
Muchas madrugadas esperó Antonio el sol en el muro del malecón. Algunas veces para romancear y contar estrellas junto a Celia, «la novia del estudiante que nunca será la esposa del graduado», como ella misma se presentaba; otras, para soñar maneras exprés de triunfar en la vida, junto a los amigos inseparables de We are the world. Casi siempre se ponían de espaldas a la ciudad, los pies colgados hacia el mar, mientras hablaban en voz baja sobre la desgracia que les había tocado vivir. La vieja promesa de que nada es superior a la vida del estudiante se había desvanecido. La carrera universitaria se les escapó entre las manos, opacada por privaciones y carencias. Idealizar el horizonte les daba más miedos que alegrías y la esperanza se convirtió en una suerte de ascenso al Gólgota, motivo por el que muchos eligieron evitarse aquella empinada escalera hacia el Calvario.
Seriozha, como un fastidioso disco rayado, les repetía que la solución era irse de Cuba un día después de la graduación. «Es inútil vivir en un país sin luz, que perdió a sus mentores y aliados y, para colmo, tiene como vecinos a esos gringos hijos de puta». Siempre que insistía en lo mismo, Marcelo lo frenaba en seco: «¡Calla boca, tavarisch!». Acto seguido, al conteo de «un, dos, tres» de Antonio, comenzaba un ritual casi escénico. Coreaban con voz engolada, como locutores del telediario, las consignas enquistadas en el lenguaje oficial, vallas y muros de las ciudades por toda la isla: «¡Abajo el bloqueo yanqui!», «¡Aquí no se rinde nadie!», «El partido es inmortal», «Somos felices aquí».
—¿A quién carajo se le ocurrió decir que somos felices en este malentendido general? —les preguntó Seriozha.
—A alguien que tiene la despensa llena y un generador eléctrico camuflado en el patio de su mansión —respondió Marcelo.
—Ese es el gran descubrimiento del periodo especial. Hasta ahora creímos que éramos iguales, pero la crisis desenmascaró una disimulada división de clases. El desastre nos curó la inocencia —dijo Antonio, tocándose la sien.
—Éramos felices y no lo sabíamos —se quejó Marcelo.
—La consigna debe decir «éramos felices aquí» —redondeó Seriozha.
—Pues vámonos. El último que apague la luz —sugirió Mao.
—¿Qué luz? Se ve que habitas una residencia diplomática con planta eléctrica y nevera llena —dijo Seriozha.
Esa madrugada, entre el apagón y la resaca de la charla con sus amigos, Antonio volvió a desvelarse. Acercó su pequeña reproducción del Guernica de Picasso a la luz tenue del quinqué que alumbraba la habitación de la residencia estudiantil y meditó sobre los límites de la felicidad. Cinco años atrás su zona de confort estaba delimitada por el folclor de su barrio natal con nombre de pintura famosa, la casa y los amigos de la infancia. Un lustro después la noción de tranquilidad se esfumó y su vida le parecía incierta, insegura y oscura. Lo único que le daba cierta esperanza pírrica era aferrase a su estirpe de biznieto de soldado mambí, hijo de un comunista recalcitrante y de una mujer fuerte que siempre plantó cara a las adversidades. Volvió a observar la pintura de Pablo Picasso —donde cuatro mujeres, un niño exánime, un caballo, un toro, un pájaro, una bombilla y un hombre derrotado escenifican una desgarradora orgía de la destrucción humana— y no pudo evitar un comentario consigo mismo: «El blanco y negro del cuadro es brutal, pero al menos estos cabezones vascos tenían una puta bombilla encendida para verle la cara a los fascistas».
(Tomado del Facebook del autor)

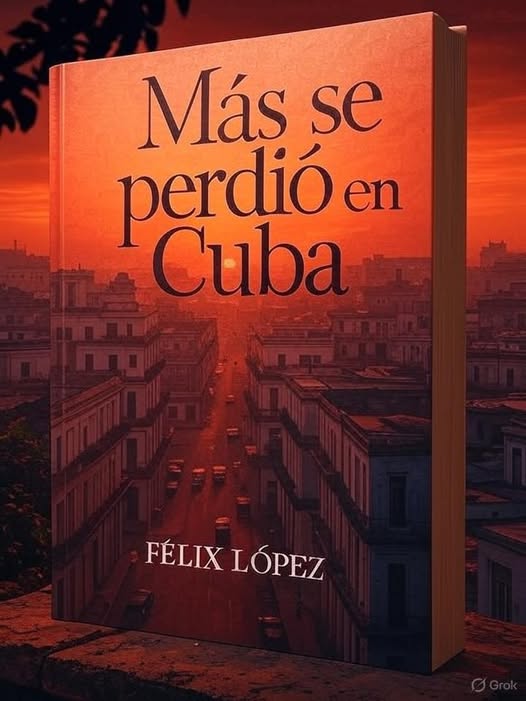
Deja un comentario